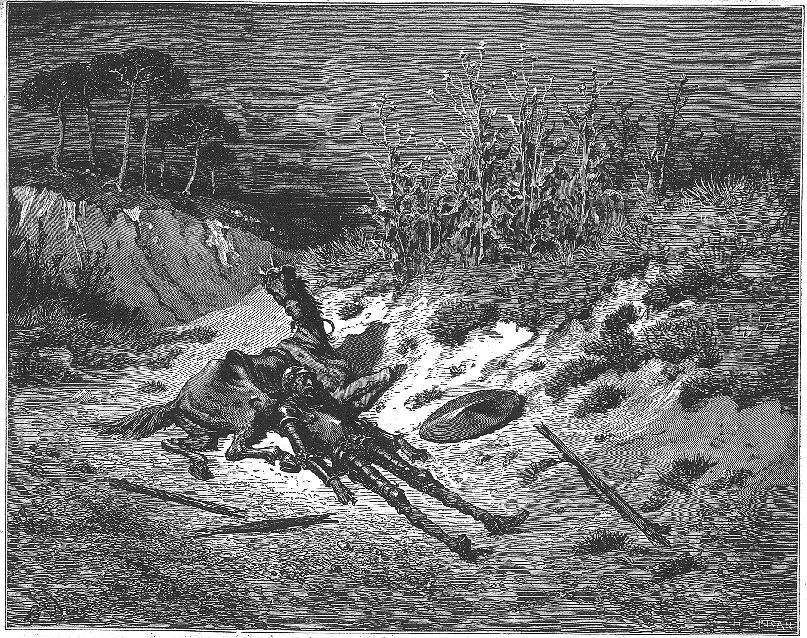“Todo es artificio y traza”, dijo el Quijote a Sancho tras un amañado encuentro con el Caballero de los espejos. Estaba convencido de que las apariencias engañan; pero, para él, ¿dónde se ocultaba el engaño? Si los que hallaron en el camino eran o no en realidad el bachiller Sansón Carrasco y su agreste escudero Tomé Cecial era duda que ya comenzaba a despabilar su juicio. Lo cierto es que el hijo del comedido vecino de Alonso Quijano, Bartolomé Carrasco, en su empeño por llevar al amigo de vuelta a casa, discurrió una fallida celada que no tendría término hasta que en la playa de Barcelona, camuflado como Caballero de la Blanca Luna, conseguiría vencerlo en otro de sus peculiares lances para hacerlo traer por fin de regreso al pueblo.
No deja de ser curioso que el bachiller, portador simbólico de la letra, cerrara el círculo de una ficción que fuera por sí misma un proyecto de vida. Al envejecer quizá picado de aburrimiento, Alonso Quijano, Quijana, Quesada o como se llamara en ese momento, amaneció cierto día convertido en el sueño que, en cuerpo y mente, le permitió atreverse con otra forma de ser libre y humano. El personaje nació del libro y, novelesco, adquirió nombre y destino propios, como si de una conversión se tratara al asumir para sí el modelo de los imaginarios caballeros andantes. La conversión, sin embargo, ampliaría sus miras originales al ir transformando su nombre según los sucesos y el talante apropiado durante el curso de su aventura. Así aparecieron el Caballero de la Triste Figura, El Caballero de los Leones o el pastor Quijótiz, más para completar que para renunciar a la identidad elegida en principio. Que fueran muchos en uno, no cabe duda; pero nunca varió el eje de su bondad justiciera. No se trataba de eliminar la naturaleza del Quijote -verdadero protagonista de un ambicioso sueño-, sino de ampliar la perspectiva de lo que iba interpretando a lomo de Rocinante y en sostenido diálogo con su escudero Sancho sobre lo que debía ser y no lo que era.
Creerse capaz de enderezar entuertos y desfacer agravios no es infrecuente en hombres atenazado por la vejez. Sucede que, afectados por una sensación de vacío, quienes avanzan hacia la última estación discurren cualquier disparate con tal de agarrarse a los saldos de vida. Abatido, ajado y avergonzado, lo vino a entender Alonso cuando ya estaba de vuelta en casa. Cavilaba bajo las sábanas y sentí que su cuerpo se estremecía. Con claridad se dio cue nta de cómo se revuelve todo cuando a ciertos hombres, presas de aburrimiento, reparan en sus faltantes al filo de la vejez. Entonces les ataca la añoranza de juventud y más que nunca pretenden amar, ser amados y arrojarse a las grandes hazañas. Confinado en el tedio doméstico, Alonso Quijano miraba pasar los años y “carecía de argumento”, como observaría con agudeza Unamuno. Sólo un enamoramiento encendido podría otorgarle el horizonte de una esperanza en algo que, aún siendo nada, lo re/presentara todo. Y ficción producto de otra ficción, Dulcinea apareció en su mente como antorcha de la pasión. Y qué mejor excusa que una mujer moldeada en el pensamiento para entregarse a la acción, ahora sí argumentada con este motivo, no obstante sujeta a la lógica quijotesca.
Para sobrellevar la fatalidad desde el personaje asumido, el Quijote tuvo que multiplicar los desdoblamientos de su identidad ficticia. El fenómeno ocurre todos los días y tiende a ser más complejo y frecuente en la medida en que nuestro modelo de vida no acepta que el que es, es como es; es decir, hay que “ser otro” para ser visto y reconocido. Desde redentores y ecologistas hasta guerrilleros, falsos iluminados, punks, justicieros o sanadores de pacotilla: la gama imaginativa es más rica e incluso conmovedora en la medida en que el medio agudiza la soledad y la sensación de desvalimiento de la mayoría. A partir del estallido hippie, nuestra época ha sido pródiga en caracteres cambiantes y desmesurados, pero sin la autenticidad arrojadiza de esta creación cervantina que, no conforme con asegurar en voz de su personaje que sabe quién es, agrega que sabe qué puede ser en el porvenir; es decir, un caballero capaz de aventajar hazañas como las de “todos los doce Pares de Francia, y aun los nueve de la Fama”. Esta significativa certeza de ser él mismo superior a sus héroes abarca por tanto el futuro mediante el carácter que puede llegar a ser, inclusive en su multiplicidad enajenada.
En eso consistió la genialidad de Cervantes, en hallar un personaje único, original e intermedio entre él mismo y Alonso Quijano. Como Quijote, a su vez, protagonizó historias que, asidas al ideal de lo bueno y lo bello, consagraron las chifladuras. De estructura perfecta el relato transcurre entre el delirio y la ficción verdadera, para cerrar el ciclo confrontado la ilusión a golpes de lucidez hasta dar paso franco al estado amoroso y al fin sosegado de un Quijano que dejaba ir en su mente al Quijote imbuido de compasión. Su hallazgo de mismidad –como le gustaría decir a Julián Marías- desencadena errores y aciertos entre actos descabellados que “orientan” al proyecto de vida pre/destinado. De otra manera, de haber dejado al hidalgo sentado e imaginando, a la sombra de las lecturas y coreado por las rutinas de la sobrina, España no tendría el espejo del Quijote ni el Quijote hubiera absorbido la sucesiva fragmentación de la vida española.
Literatura y mujer ideal se habían fusionado en el ánimo de Alonso Quijano, antes de imaginarse Quijote, bajo la figura de un ídolo tan inaccesible como enredado al fantasma de Aldonza Lorenzo. Aunada al afán de atreverse con lo desconocido que indudablemente pedía ser probado, Dulcinea –la dulce como la miel- todo llenaba en su alma: un contorno invisible y la presencia idílica que agitaba su espíritu. Sus fábulas trazaban un dibujo vital risible y por consiguiente colmado de posibilidades para quien no estaba dispuesto a resignarse al tedio. Al transmutar o más bien convertirse en Quijote, Alonso Quijano adoptó el revés de un saldo biográfico alojado en su corazón y en sus figuraciones. Esa otra forma de ser, hasta entonces inexplorada, por única vez lo hizo sentirse útil y libre. Libre de ataduras, como no fueran las de su sueño caballeresco, que ésas al fin y al cabo eran tan aleatorias y sorpresivas como el camino que le iba tocando en suerte. Y útil, porque como hombre común y cuerdo no podría combatir el mal ni imponer su justicia por desfachatada que fuera.
La clave de toda esta historia es otra de las quijotadas que deslizaba el novelista en sus parrafadas, como ésa de involucrar al supuesto relator de la historia que iba narrando. Sujeto de otra conversión, también Cervantes se incluye sutilmente en la trama y, en voz del Quijote, dice de sí mismo, como si se tratara de otro, que el autor de la historia es “un ignorante hablador, que a tiento y sin algún discurso se puso a escribir, salga lo que saliere”. Y hace burla de su pluma para responder al comedimiento del bachiller Carrasco cuando le cuenta al Caballero las nuevas que andaban rondando a los cuatro vientos sobre el personaje en que se había convertido a ojos de los lectores. Ocurrente y aún citándolo cuando menos dos veces en situaciones distintas, Cervantes infiltra un hábil juego de espejos al comparar su escrito con la pintura de Orbajena, un pintor que estaba en Úbeda a quien, sin atinar con la forma, solían preguntar qué pintaba, porque nadie entendía nada. “Si por ventura pintaba un gallo, escribía debajo <<Éste es gallo>>, porque no pensasen que era zorra”. Así la traza y la unidad de esta obra, la del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, que desprendida de desbarajustes, también aclara que <<esto es locura>>. Y es el propio Quijote quien afirma que, para entenderlo, hay que interpretarlo. Así agrega que tal vez Orbajena pintaba un gallo, “de tal suerte y tan mal parecido, que era menester que con letras góticas escribiese junto a él <<Éste es gallo>>. Y así debe ser mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla”.
Y gallo es el de la Triste Figura. No cabe duda. Gallo de punta a punta y con toda la gama de color en sus plumas. Más gallo cuanto más leal a la propia locura a la que no falta la locura de amor por el objeto inexistente de su deseo. Ídolo o fantasma o excusa de vida, al final, con la hazaña realizada al hacer camino, ya no tendrá necesidad de confirmar su existencia. Rica y cambiante, Dulcinea es motor que mueve sin ser movido. Su referencia despliega y anuda la historia. En lo suyo y a propósito de tal desvarío ficticio, Cervantes consuma en nuestra lengua y respecto de la locura lo que su coetáneo Shakespeare descifraría al universalizar la pasión del poder y, con ella, la verdadera representación de la vida humana. Los dos se aventuraron a explorar el revés del ser. Y esa realidad tenebrosa, en la que andan mezclados la ilusión, el sueño, la verdad y la sin razón, es lo que fascina e intriga de un personaje que, siempre desmesurado, se atreve a probar los límites proscritos a la supuesta cordura.
En eso nos mantiene ocupados el hábil Miguel de Cervantes no nada más con los dobleces mentales del personaje, sino con la sombra y cobijo de una doncella, la más misteriosa y sustentadora de todas, que aparece/desaparece en ficción, en bulto y en letra sin dejarse mirar, tocar ni sentir. Siempre presente en el nombre que la invoca y la comprende, su ausencia es el hilo conductor del quijotismo.
A diferencia de los desvaríos ocurridos durante la primera parte de la novela, en su tercera y concluyente salida, no serían más las ventas castillos ni las pueblerinas princesas: un cambio nada quijotesco que con sutileza dejaba caer que tanto el autor como el protagonista sentían sobre si la fatiga del tiempo y el desafío de rematar con memoria el olvido. Y aunque el de la Triste Figura vivía a plenitud su sueño de amor y Dulcinea continuaba inspirando sus correrías, la evidencia lo colocaba en la situación más difícil para quien, como él, tambaleaba entre disparates, insinuación de cordura y destellos de sabiduría. Perdido aún en la caricatura caballeresca y sometido a sus leyes caducas que ya los lectores daban por bien servidas, no le quedaba más que entregarse al delirio o invertir, lentamente, el curso de un sueño cifrado por el enamoramiento ilusorio que coronaba tan peculiar desdicha con el agravante de sus fantasías seniles.
Al decidirse por la profesión de las armas, los encantadores le hicieron ver enemigos y sucesos extraordinarios, que a esas alturas ya andaban de boca en boca y divulgados en letra impresa; pero otra cosa era desconcertarlo en nuevos capítulos con verdades tan verdaderas que, en vez de animarlo como antes, los magos perversos lo sumían en una extraña melancolía. Así que ante el desconcierto desencadenado por Sancho en el episodio en que debía identificar a su dama para postrarse ante ella, era mejor para el caballero tener las evidencias por artimañas que aceptar que no era tal el engaño. El golpe de vista estaba no obstante dado, aunque admitir que lo que es es como es, hubiera acabado con toda la historia en ese preciso instante.
Maloliente y grotesca, a horcajadas en su montura, quiso la suerte que la elegida bravía que venía del Toboso acompañada de dos aldeanas impresionara tanto al Quijote que hubiera deseado que el embeleco fuera sólo una burla de sus sentidos y no el punto culminante de su locura. ¿Qué se juntaba en experiencia tan lamentable? Memoria no había de su amada ejemplar porque, a diferencia de sus modelos librescos y como no fuera por las referencias inventadas por Sancho, él nunca la había visto ni hablado con ella. Tampoco se trataba de discurrir porque sí un cuento amoroso, ni el futuro ofrecía para él, por disparatado que fuera, la esperanza de obtener la devoción femenina. Necesitaba su ausencia para hacer soportable su realidad. Necesitaba el bien y la belleza a distancia, por ficticia que fuera, para continuar en la hondura febril del sueño. Necesitaba el amor para amar porque sí, porque sin amor sólo quedaría para él la melancolía, una caballo ruinoso, algunas costillas rotas y su horizonte vacío.
No obstante y como su andanza, la demanda de aventura venía naturalmente delimitando el cerco del propio engaño, pues no hay locos tan locos que ignoren que los destellos de luz contrastan la mente en sombra. Y ahí estaba pendiente el ideal femenino, como el trapecio que iba y venía para confirmar que, más allá de la desgastada intención de practicar resabios de amor cortés, al Quijote lo había atacado un mal muy frecuente en hombres entrados en años. Era el deseo por tanto tiempo incumplido no sólo de ser amado por una doncella virtuosa, sino de ser reconocido y quizá venerado por sus dignas empresas toda vez que fortuna no había para facilitar sus favores.
En atención a lo publicado en la primera parte del libro, un Quijote aún más pobre y maltrecho, enfermo y cansado, ahora vagaba por los caminos sirviendo de burla poco piadosa y distracción de los otros que aprovechaban con mofas sus desatinos. Sobre la impostura de Alonso Fernández de Avellaneda a quien Martín de Riquer asoció con el aragonés Gerónimo de Pasamonte, compañero de milicia del autor y maltratado en la obra, Cervantes mismo no únicamente estaba atrapado entre la memoria de lo narrado, lo ficticio y la certidumbre, sino ofendido por las alusiones desagradables con que el rival envolvía con un halo de estupidez a sus personajes. Tenía que atinar con el triunfo del genio sobre el ingenio para concluir dignamente la que sería una edad en el tiempo del héroe y de la novela. Debía el autor además resolver el desdoblamiento de caracteres que, como las letras del siglo, transitaban de la parodia a la realidad en medio de hechos dramáticos en una España cerrada, inquisitorial e inclinada mucho más a la picaresca que al drama.
Daba sin embargo el Quijote licencia a la chifladura, que de eso era su esencia, y aun, en la sugestiva Cueva de Montesinos, se entregaría a rendirle tributo a las fantasías como si, en estado de éxtasis, fuera a ajustar cuentas con el poder de sus sueños para resolver entre otros, el ensalmo de Dulcinea. Fusionada a la impostura caballeresca, la fábula de la dama perfecta, no atribuible por cierto a cualquier señora, como se probaría con la inteligente Dorotea, impuesta en el papel de princesa Mocomicona cuando cae a sus plantas, debía deslizarse con dignidad para un Alonso Quijano que si bien había sido víctima de los libros, más lo era de la vejez con pobreza y en soltería: una combinación más que propicia para exacerbar el deseo de alcanzar los favores intransferibles de una doncella joven, hermosa, discreta y también a la altura de perdurar en estampa: invención nada alejada de delirios seniles que ingenuamente pretenden distraer a la Parca; aunque, a diferencia de Orlando, no fuera solo de amores la causa del mal del Quijote, sino de ficciones leídas cual hechos verídicos. Y lo que a efecto de libros perdería en sensatez el hidalgo manchego también sería recobrado como saldo benéfico durante el retorno de la cordura pues, agónico y silencioso, un Alonso Quijano tan reflexivo como piadoso ve y entiende su desvarío cuando la Muerte se acerca para llevarlo consigo.
La aventura emprendida en un sueño anuda el enredo al congregar la fantasía y lo real mediante el acceso simbólico a la caverna: un subterfugio de notable agudeza por espejear la hondura del inconsciente o siquiera evocar el mito platónico. Allá, en las profundidades de lo ignorado, donde se adentra en solitario el hidalgo que en cierto punto desatiende la extensión de la cuerda que lo vincula al mundo de afuera, de lo aparente y tangible, no sólo desaparece para él el sentido del tiempo, sino que desfilan visiones que sellan linderos entre la razón y la sinrazón que sólo el Quijote, auxiliado por el mismo saber que en la vejez lo arrojó al disparate, habría de desentrañar con habilidad propia de las letras modernas: un prado paradisíaco, un alcázar de magnífica transparencia y, a sus puertas, el anciano barbado, de cuyo nombre tomaba la cueva el suyo, que lo aguardaba para mostrarle maravillas soterradas en el espacio traslúcido donde se juntaban el mito, la fábula y la leyenda. En sala baja, tendido en sepulcro marmóreo, estaba nada menos que Durandarte, “flor y espejo de los caballeros enamorados y valientes de su tiempo”, con la mano puesta del lado del corazón que Montesinos le había sacado con una daga después de muerto. Presa del encantamiento quizá de Merlín “quien supo un punto más que el diablo”, como los muchos personajes que había allí, el yacente suspiraba y emitía quejidos de vivo de vez en vez. Un muerto vivo, cuyo gran corazón se homologaba a su valentía, según lo reconociera el cinco veces centenario guía quien a la sazón vendría a decirle al difunto que don Quijote, “con mayores ventajas que en los pasados siglos ha resucitado en los presentes la ya olvidada andante caballería, por cuyo medio y favor podría ser que nosotros fuésemos desencantados...” Feliz consuelo éste de ofrecer un sentido de ser para nuestro caballero que allí atinaba con la razón des-encantadora que avalaba sus correrías y confirmaba la trascendencia de sus ensueños.
Parodia sobre parodia, en lo de Durandarte se hallaba cuando divisó en otra sala las dos hileras de doncellas fantasmagóricas que sollozaban en luto. Remataba la procesión doña Belerma, una dama también de negro, turbante alto y con tocas blancas tan largas que “besaban la tierra”. Llevaba en sus manos un lienzo con el corazón seco de Durandarte, su malogrado amante. Gracias al comentario de Montesinos, que ensalzaba la belleza de la también encantada doña Belerma igualándola con Dulcinea y a ésta comparándola con el mismo cielo, el Quijote se percataría de que amor y misterio son una y la misma cosa. Y allá, sumido en la sombra, vislumbra a su Dulcinea silente, ataviada de modo agreste, como la infortunada del camino al Toboso. Hace el intento de hablarle, pero ella le da la espalda y se va huyendo dejando tras de sí la certeza de que su infortunio es obra de alguien de o algo: un hechizo que fatalmente la trivializa.
El sinsentido empeora con la aparición de las dos sirvientas que, en nombre de su ama, le piden dinero a cambio de una prenda de cotonía. Asombrado ante petición tan extraña, supo entonces el Quijote por Montesinos que la necesidad ni a los hechizados perdona. Dio a las sirvientas sus únicos cuatro reales sin tomar prenda a cambio. Pidió que le hicieran saber a su dueña el pesar que le causaban sus padecimientos e insistió en cuánto deseaba que se dejase ver y tratar. Además –agregó- haría lo que fuera para desencantarla.
Acaso no hay otro episodio en obra tan rica que iguale el contraste de oscuridad y perspicacia, como éste que representa la situación del espíritu. Dar por hechizado al ideal lo conminaba a insistir en el desvarío porque no podía resignarse a abandonar el horizonte inventado. Justificaba con Dulcinea su misión redentora. Ella no estaba ni estaría jamás en su realidad; y de tan ausente, nunca se ausentaba. Era en sí misma tan vivaz y real en su enamoramiento y sobre todo en su integridad que la supo arisca, irreductible, exenta. Su inexistencia cifraba su certidumbre, su fe en lo inefable, en la poesía pura. Gracias a ella, el Quijote fortalecía paso a paso y encaminado un compromiso en algo que tampoco era nada, pero, hacia el final de la empresa, la sola intención de desencantarla lo obligaba no ya a deformar los hechos como antes, sino a invertir el proceso de búsqueda de fama y amor por el de salvación de la amada. Salvarla de los poderes oscuros significaba liberarse él mismo, des/enajenarse hasta concluir que ya no necesitaba verla porque el ensueño había terminado.
Esta transición que iba desmembrando la lógica quijotesca para orientarlo hacia la piedad pura que anticiparía su derrota ante el Caballero de la Blanca Luna hace más cruel el episodio de los duques que, para divertirse a su costa, crean en sus dominios el escenario y la trama de una locura que, por artificiosa, hace inclusive inmisericordes a los actores y terribles a los remedios propuestos para desencantar a Dulcinea. Hacer traer de una falsa muerte a Altisidora, aquella que actuó una falsedad amorosa que, más que persuadir al Quijote lo haría afirmar su devoción al ideal de mujer perfecta; y por perfecta, inasible, inabarcable, sagrada.
Lo que siguió no sería más que su memorial de derrotas, una sensación de amargura y la búsqueda de la palabra como única opción purificadora. Don Quijote entendió que el ciclo de sus hazañas estaba por fin concluido. Renunció entonces al movimiento, al símbolo del camino, pero no al enamoramiento. El movimiento y los hechos estaban ahí, como Aldonza, para acentuar la fealdad, la pesadumbre y la tristeza de vivir. El enamoramiento en cambio se mantenía y lo mantenía suspendido, entregado a la unidad que, más allá de lo imaginado, colmaba su corazón y su ser completo hasta permitirle un desprendimiento de lo demás. Aldonza era horrible como aldeana, incapaz de aproximarse a su ensoñación. Dulcinea en cambio estaba hecha de luz, de eternidad, de algo más espiritual y poético que la simple figura de una mujer. Dulcinea era el sueño vívido al final de la vida. Y estaba su presencia tan firme y clara como los eventos que tenía que contar, sin que se le pasara ninguno.
Contar y repasar, sí, hasta entrever su liberación verdadera, sin merma del ideal. Todos y todo iban perdiendo gracia, significación y encanto en la medida en que sus sentidos se adentraban en el desmentido. Aún así, se resistía a asumir las señales de cordura que ya anticipaban el regreso a Alonso Quijano el Bueno, al revés de su conversión o mejor aún, a su definitivo renacimiento. Pero, con tanta vida y perturbación a cuestas, ¿dónde, cómo identificar el regreso a casa o a sí mismo? El horizonte, entonces, por única vez le indicó sus límites.
Esta alma tan pura transitaba ya hacia la consumación del mayor suceso de amor que hombre alguno hubiera vivido. Entreveía formas blancas que a veces se precisaban en la figura femenina. Imaginaba que acaso caería muerta en sus brazos y quedarían así, fusionados, en un silencio definitivo. “El amor o muero”, reiteró en su agonía. Y el amor, único acto fiel a su condición esquiva e inalcanzable le ofrece por fin la imagen pura del amor en su inexistencia pura. Una sensación casi mística que encamina a Alonso Quijano a su estación definitiva. Dulcinea no era suya ni de nadie. Era el amor, la fuerza de una luz tan encendida que más se purificaba y enrarecía cuanta mayor su proximidad a esa suerte de paraíso que por fin lo liberaba mediante la comunión tan largamente esperada.
“Qué yo, Sancho, nací para vivir muriendo”. Se lo dijo como si en esa orilla, donde ya la muerte aguardaba, tuviera opción entre la verdad y la vida. Esa verdad verdadera que va disolviendo la vida del más peculiar de los personajes deja detrás de sí y por encima del calendario, la blanca figura que, para todos los tiempos, será la inexistencia del amor en forma de mujer ilusoria, potencia pura y consagración redentora y vivificante.