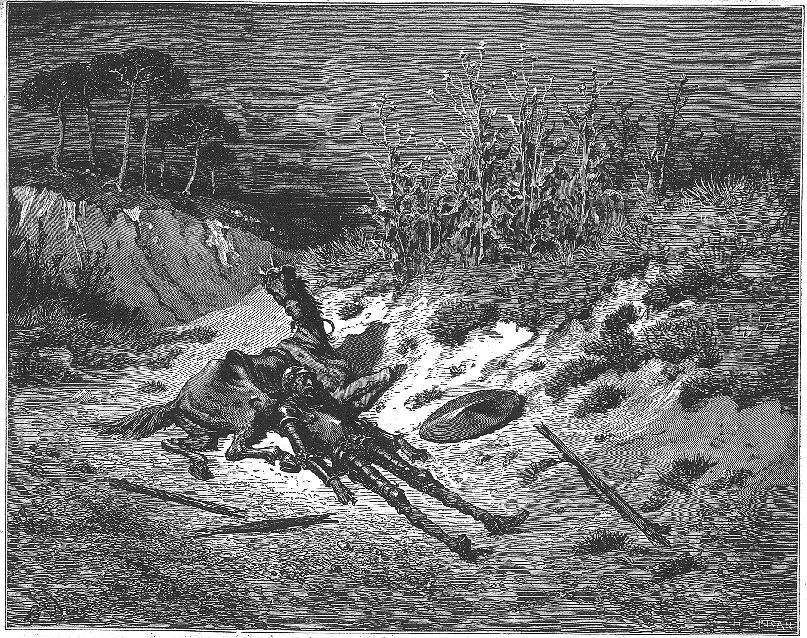Grabado por Gustave Doré
Los desaforados gigantes del campo de Montiel, con quienes pensó don Quijote hacer batalla y, como de paso, quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra, manifestaron a plenitud su furor cuando los rayos del sol menos parecían fatigar. Bobalicón aunque atento al peligro que ya presentía, el comedido Sancho miraba expectante el pausado girar de las aspas cuando su amo, con lanza en ristre y a todo el galope de Rocinante, arremetió contra el primer molino de viento que tuvo delante. ¡Vaya sorpresa aquélla! Ni el buen labriego lo hubiera creído. Cercano a una imagen sagrada, el golpe asestado a la par por el aspador al caballo y al caballero inauguraba de esta manera la historia de un hombre iluso con alma de héroe que vivió muriendo y murió renaciendo a la luz de la sinrazón con razón.
Allí se habría dado cuenta el peculiar escudero de cuán indefenso, flaco y parecido al rocín por el que solo podía sentir lástima, era su amo aunque, por si las dudas, se guardó su opinión. Y no por mucho tiempo ya que, capítulos y desventuras más adelante, habría de decirle al observarlo a la luz de hacha que en mitad de la noche, como mejor gustaba de relatar Cervantes, llevaba un malandante que “verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura, de poco acá, que jamás he visto; y débele haber causado, o ya el cansancio de este combate, o ya la falta de las muelas y dientes”. Lamentable, pues, era el aspecto del que Sancho apodó desde entonces Caballero de la Triste Figura, mismo que, como lectora siglos después y entre burlas y veras, habría de provocarme a veces risa, otras enojo por su ingenua demencia o asombro ante la trágica entendedera de que era capaz su aspiración de honor y nobleza al atreverse con enemigos imaginarios y lides sin cuento que lo dejaban a él, más que a los otros, en la peor de las situaciones imaginables.
Armado de lanza, espada y arreos ya caducos, al caer todo maltrecho a efecto del golpe, don Quijote tuvo el arresto de decir a su noble escudero que, más que otras, las cosas de la guerra están sujetas a continua mudanza. Y cómo no van a estarlo, si nada es como creemos que es, y si acaso lo es, pronto nos sorprende y se hace otra cosa. Así las trampas del mal: sabemos cómo comienza y cómo se desenvuelven hasta las pequeñas trifulcas, pero en cuestión de segundos todo se convierte en embrollo, galimatías y tal nudo de lucubraciones sutiles, incomprensibles o inteligentes que de veras hay que ser un hidalgo como éste para lanzarse con buena fe, no poco valor y alguna Dulcinea en mente, a defender la justicia o cuando menos para abatir algún enemigo a la vista.
De nada sirvieron las advertencias del inocente ya que, convencido de que se iba con todo contra las artimañas del sabio Frestón, “que me robó el aposento y los libros”, saldría avante de esta batalla, pues si al caso no bastaban las armas, ya se sabía que “buen corazón quebranta mala ventura”. Y eso es lo que este chiflado que envejecía imbuido de heroicidad entendió antes que nadie: que el mal es el mal sin importar sus disfraces. Así que no solo por engañar a los soñadores sino por causar tantas penurias, hay que abatirlo con decisión ya que, además de que “mala yerba nunca muere” el noble caballero como bien lo hubiera expresado al labriego confundido con el Marqués de Mantua: “Yo se quién soy...”, afirmación decisiva para centrar la causa de sus hazañas. Con esas palabras cifraba un sentido de ser inclusive en el desvarío: un privilegio que distingue al que es un carácter del que no lo es. Así que gigantes, rebaños de ovejas, ejércitos en cubierta o cualquier otro hechizo discurrido por el simbólico Frestón, no impedirían que las hazañas, el valor y el heroísmo consagraran la gloria y la honra del Caballero.
En palabras tan simples como la del iluso y aporreado Quijote, advertimos que, inclusive afectado por la locura, el hombre más simple sabe que un suceso, por grave o feliz que parezca, no concluye ni se cierra en sí mismo. Esa es la ley de la vida: ocultar más de lo que se muestra quizá para burlar la soberbia humana, algo que don Quijote sabía de antemano, pues no por otra cosa se empeñó “sin tardanza” desde su primera salida, a deshacer agravios, enmendar sinrazones, satisfacer deudas y mejorar abusos. Sabía el hidalgo además, que por ley del Destino hay una fuerza más alta que tuerce los hilos de su razón y lo induce a cometer lo que ni la imaginación más perturbada dispone. Para él, los actos adversos son parte de un movimiento que los fantasmas enredan antes de que cualquier mente noble pueda intuir la verdad “verdadera”.
Y en eso consiste el genio y el desafío de Cervantes, en dotar de grandeza a quien, ciego ante los asuntos banales que ocupan al mundo, elabora las leyes del propio entorno sin más guía que la piedad y sin más ideal que su dama ficticia. Es la obra, pues, del revés de la vida ordinaria, aunque desprendida de los hechos más simples e incluso rústicos. Solo un sabio o rematadamente tocado se interesaría en desentrañar desde y en la fábula misma los misterios de la verdad “verdadera”, la que nadie vislumbra, la que se ofrece solamente a los ojos de quien la busca en el corazón y la fantasía. Es el Quijote quien, al atreverse con los vericuetos más intrincados, explora caminos de salvación propios y ajenos, pero sobre todo de redención, pues hace suyas las causas del honor, la honra y la justicia a pesar de enfrentar fracasos anticipados y no obstante servir de burla y preocupación por sus chifladuras.
Con ilustrada elocuencia y bondad que estremece, Alonso Quijano –el hombre detrás del de la Triste Figura- es el que más disfruta sus desvaríos: no hay fracaso en su búsqueda del hombre nuevo que se sobrepone a todo, como si en la desdicha hallara su gloria y el móvil de sus empeños: al dolor y a la ofensa, al desvarío y a la frustrada invención de un amor cuyos tránsitos inspiradores no únicamente reflejan, sino que identifican al Cervantes/autor/protagonista/narrador, defensor y testigo de sus propias hazañas. Se trata de proezas que aun al paso de cuatro siglo, no dejan de sorprender, ya que, como pocos han discurrido, la alianza Cervantes/Alonso Quijano supo fusionar los espacios de la vigilia al sueño y la fábula. Solo así, enfermo él mismo como su notable criatura, el autor pudo deslizar al Quijote hacia la lucidez, en plena agonía. Despojado de libros, sin aventuras ni penas y apenas en posesión de unas cuantas palabras, el viejo caballero, a la vista de unos cuantos testigos y apenas dejándose palpitar sobre su lecho doméstico, avanza con suavidad entre líneas hacia la muerte. En un instante se va el hombre del mundo con la huella de sus heridas, con la memoria recobrada, la paz en el alma y la conciencia tan viva que él mismo, mejor que el cura, las mujeres de la familia y quienes presumían de conocer todo lo acontecido, sabía lo que sabía al filo de su partida.
Allí concluye la historia, comienza el mito y florece la huella tramada de comicidad y tragedia de una aspiración que consagraría para siempre el sentido de humanidad. Desde entonces, la sombra del caballero andante quedaría en el eje de una meditación que, desde los días juveniles de Ortega y Gasset y hasta nuestra época no menos dramática, plantea el problema de definir el carácter de la nación española y de formular el destino común de la lengua. Allí se cierra el libro para dar lugar a la historia del revés, la viva y propia del quijotismo que encumbra los atributos más altos de un batallador de causas perdidas.
Fueron nobles y conmovedores los propósitos de tan original personaje. Lo fascinante es que a la par de su desatino crecía la claridad en su mente a costa de las andanzas un Quijote o tal vez un Alonso Quijano ambiguo que como tal carecía de destino, pues como bien informaría el narrador, “quiso ponerse nombre a sí mismo, y en este pensamiento duró otros ocho días, y al cabo se vino a llamar don Quijote”. Y, más adelante: “Quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de su patria y llamarse ‘don Quijote de la Mancha’, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y su patria.” La duda está si en esta transformación del lector de novelas de caballería a caballero en pos de aventuras quedó resuelta –asimilada- la dualidad entre sus respectivas naturalezas; es decir, el lector que soñaba añorando el destino del Quijote y, en el otro extremo, un Quijote creado que, producto de un sueño creador que abarca inclusive al propio Cervantes, requiere para sí la lengua, el saber y las ficciones de su hacedor. Juegos como estos, entre artista y criatura, solían fascinar a Borges y por Borges podemos continuar explorando este fascinante laberinto de espejos del que nadie podría decir que ha de salir bien librado.
Lo cierto es que mientras la lengua de Quijada o Quijano escapaba por entre la lógica de Cervantes en voz del Andante al dictar su maravilloso discurso a los cabreros, el armado caballero persistía en abatir espejos o en cabalgar en rocín de palo, cuando a pesar del delirio ya daba señales de darse cuenta de lo real que tanto lo incomodaba. Así se vino a encontrar un sentido rodeado de hechos que lo conducían a ninguna parte. Y entonces creyó que sin palabra, y sobre todo sin personaje, el autor quedaba como vacío, como si rumbo, enfrascado en causas malogradas y tan difuso como su idílica Dulcinea. Tuvo sin embargo Cervantes un instante de luz al través de su trágico personaje y supo que no había crecido ni había transformado su cárcel, a pesar de vagar con él en el tiempo, en la fábula y en la geografía.
Acaso al mirar a Aldonza el caballero errante sintió su degradación o algo parecido a un hueco en el alma, porque de pronto cayó en la urgencia de contar sus hechos; contar y escribir todos los hechos vividos, “sin que se le pasara ninguno”. Supo además de golpe que tenía que encontrarse y encontrar en su corazón “una palabra derramada frente al fracaso”. Tal su esperanza de salvación cuando tras aquella entrevista con una mujer vulgar que ni siquiera se había atrevido a soñar, menos aún a tocar para no vulnerar el curso de una ficción que lo mantenía suspendido, tuvo que beberse su amargura en una soledad insondable: la soledad genuina que aparece con el descubrimiento de la verdad. La que, por inconfundible, anticipa la transformación radical con el auxilio de la memoria.
“Dichosa edad –repetimos con el venturoso Quijote cuando apenas emprendía su aventura-, y siglo dichoso aquel adonde saldrán a la luz las famosas hazañas (...) Hazañas dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro...” Y más todavía podría agregarse respecto de la agonía que por mandato de la Necesidad iba fusionando a creador y criatura. El curso de los sucesos implicaba que la tríada de conversiones Alonso/Quijote/Cervantes tarde o temprano tendría que congregarse en un único despertar capaz de abarcar al idioma. Dichoso por eso el hombre tocado con el digno merecimiento de encarnar la sabiduría para restituir el sentido de humanidad. Y dichoso el cronista a quien la Fortuna pudo otorgar motivos para narrar la hazaña de haber combatido el terror, esa forma extrema de miedo al que ya los griegos sacrificaban bajo la Luna para evitar, a la hora de los combates, que el pánico se les metiera en el cuerpo, los inclinara al fracaso o hiciera que el arma del contrincante los entregara a la muerte.
(Continuará)